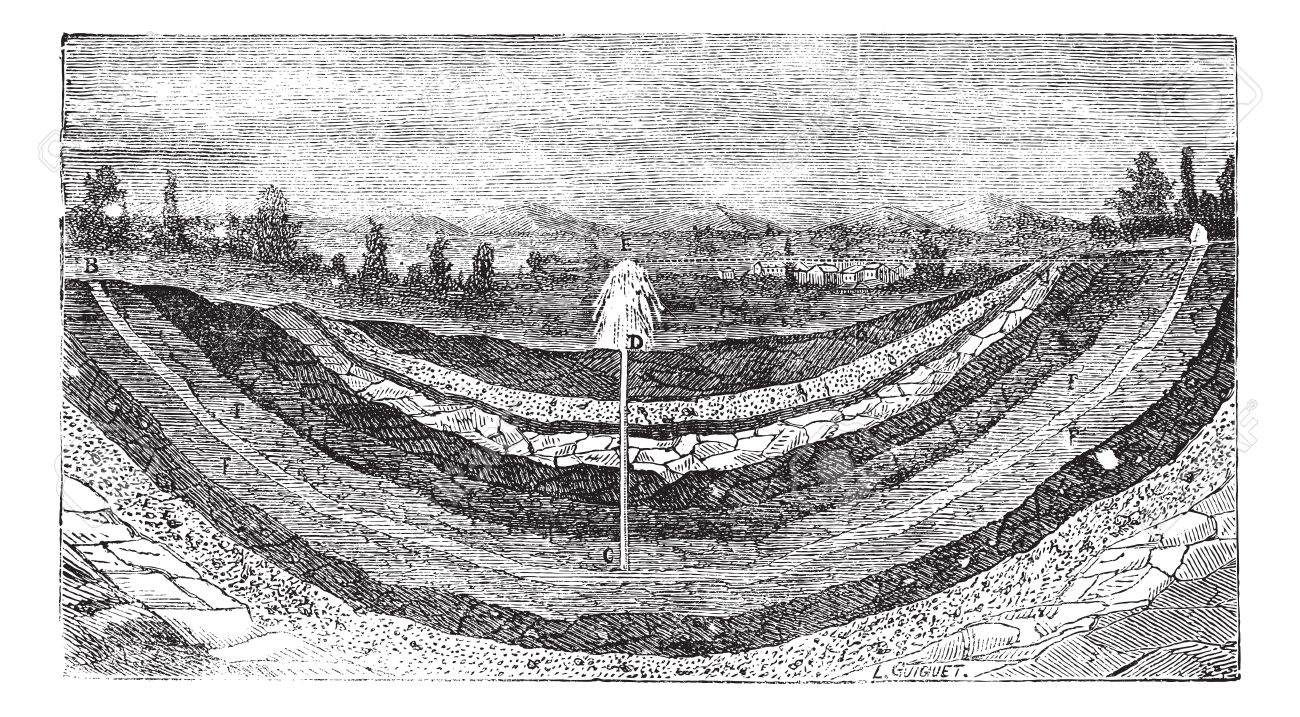Rebecca, en el pozo
Rebecca siente gusto a tierra. La siente en la boca, la mastica, la tiene entre los dientes. Hay algo que le raspa en la garganta y eso le da un poco de asco, pero se aguanta. Se aguanta y reconstruye la caída. Es tierra, piensa, como si supiera el sabor que tiene el barro.
Siente en la lengua una sustancia pastosa, un sabor amargo y los dientes le crujen si los aprieta: por eso sabe que es tierra lo que tiene adentro. No hay duda. Piensa que a lo mejor fue cuando vino cayendo que pasó lo de la tierra en la boca; mientras daba manotazos alocados, poniendo las esperanzas en cualquier cosa que pareciera un saliente, en alguna ramita que se asomara por entre las grietas o en las raíces de un árbol. Como si eso evitara que siguiera viaje abajo, trató de agarrarse. Y ahí fue cuando tragó tierra. Pero no sabe, porque todo eso pasó rápido y ahora solamente siente el gusto. Si trata de concentrarse, si lo analiza un poco, lo único de lo que se acuerda es de estar ahí adentro, en el fondo, tratando de flotar. Como si hubiera nacido en el pozo o se le hubieran borrado los recuerdos anteriores a este. El pozo tiene agua negra, sucia, con olor a podrido.
Está oscuro y siente las paredes cerca porque así están.¡, muy cerca. Cayó en un pozo chiquito, de esos en los que no cabe más que un alma. Un círculo perfecto la conecta con el cielo y, si mira para arriba, lo ve, pero muy, muy lejano. Todavía es de día y pasan algunas nubes. Entre ellas aparece por momentos el celeste nítido, típico de los cielos despejados. Pero nubes hay y, cuando se distrae mirando para arriba, las puede ver pasar. Celeste mezclado con blanco, los colores del cielo, piensa. Formando figuras, piensa. Figuras como lobos, osos, elefantes,…
Pero las paredes del pozo son negras: de tierra mojada. No hay nada vivo más que Rebecca y nada más vivo que Rebecca. Tiene la cabeza empapada, tirita de frío y el pelo chorrea esas aguas oscuras que se le cuelan por los hombros y la espalda, porque cuando cayó llegó hasta el fondo y quedó sumergida. Le tomó un rato entender dónde estaba.
Cuando el cuerpo chocó contra el agua creyó que se moriría pronto. Mientras chapoteaba con esa desesperación inmunda de los que se ahogan, sacó la cabeza para respirar y se aferró a lo que pudo. Arañó las paredes aunque se le desmoronaran encima, mientras las piedritas y el polvo caían en una lluvia fina, dejándola ciega, sin aliento y con los ojos llorosos y ardiendo.
Después descubrió que el fondo no estaba tan lejos y se soltó, se dio cuenta de que el pozo no era mucho más profundo, y que si estiraba los pies, podía tocar la base lodosa. Lo último que recordó fue que cuando cayó lo hizo gritando, porque lo que pasó no lo esperaba, no esperaba caerse. Y fue cuando por primera vez la tierra, en algún manotazo, se le coló por la boca y la dejó en ese estado amargo. Entre esas paredes el grito se ahogó enseguida.
Ahora en el pozo hay silencio, casi lo único que hay es silencio. Silencio, agua y Rebecca, que escucha su respiración y nada más. Y piensa, más tranquila en el medio del silencio, aunque esté mojada y con tierra en la garganta.
Los ojos son otra cosa
Marta va y viene, se ve intranquila a esta hora. Como en ruptura, desorientada, perdida. Camina por las calles, agita los brazos. Como arrastrando el frío de la noche, como arrancándose el ruido que se le pega a la piel. Se asoma a la avenida, hay muchas luces distintas y ella las mira atontada.
Cuando se van acercando le parecen burbujas, esferas de luz que revientan y se desparraman por el cielo. Se encienden, una tras otra, una al lado de la otra y explotan. Y Marta hace unos gestos con las manos, como en un acto de magia: simula tocarlas, forzarlas a romperse; o cree que las toca y se le rompen. No lo sé.
Cerca de Marta los autos se amontonan, enlentecen la marcha, tocan bocina, pero no le importa, ella sigue quedándose. Vuelve a sus luces-burbuja que la encandilan un poco. Algunos de los que pasan la reconocen, otros la miran con miedo. Esos la esquivan como la esquiva mi vieja cuando pasa por el lado y la mira de reojo.
Cada tanto Martha levanta un brazo y saca el pulgar, pero no va a ningún lado. Hace ese gesto rápido, con el dedo mugriento apuntando hacia el cielo y se le ven los agujeros en las mangas del saco.
Pasan los días y Marta sigue en la esquina. Yo no sé lo que haría si un día faltara . A veces la gente se acerca para darle monedas, pero Marta no pide. No señor. Ella está ahí, nada más. Yo creo que no es una mujer como todas. Marta tiene algo, algo distinto. Cuando paso me mira con esos ojos chiquitos que son de color raro. Azules, no sé. Entre azul y celeste, me parece que son. Y redondos. Los ojos de Marta son bien redondos. Y nunca vi otros tan profundos.
Cuando me mira, pareciera que sonríe. Apenas mueve la boca, es cierto, pero enseguida se le forman esas arruguitas finas alrededor de los ojos. Es como si me dijera algo, sin hablar. Y entonces, cuando paso caminando, busco sus ojos y yo también le sonrío.